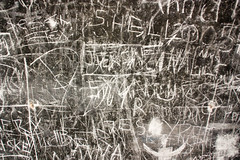
11 de Julio.- Querida Ainara: la última vez que estuve en Madrid, quedé con mi primo N. y con su mujer, B., en la Puerta del Sol. Mientras B. –que llevaba aquel día un abrigo blanco elegantísimo , por cierto- se iba a ver escaparates, mi primo y yo nos metimos en la Casa del Libro de la Gran Vía. Ese sitio con el que sueña todo aquel que lea y tenga dinero para gastárselo en letra impresa.
Mi primo y yo, muertos de risa como siempre, subimos a la zona de Historia y Biografías. Yo me compré un par de libros sobre Palestina en la época de Jesucristo y algunas obras de consulta que me han permitido, en estos meses, hacerme una idea de lo que era en el siglo I aquella tierra que, hoy como ayer, acoge la mayor cantidad posible de fanáticos –de distintas religiones- por metro cuadrado.
Cuando ya íbamos a pagar, mi primo cogió un grueso volumen de un anaquel y, con intención, se puso delante de mí en la caja. Lo pagó y me lo regaló allí mismo.
Se trataba de las memorias del arquitecto de Hitler, Albert Speer el cual, en vida, fue para las gentes el prototipo de “nazi bueno” o, mejor, del “nazi presentable” (aquí, Ainara, pon todas las comillas que quieras y algunas pocas más).
Hasta ahora, no había podido hincarles el diente pero es un libro tan astutamente escrito que, una vez se empieza, no se puede dejar. Como una buena novela.
(Aunque, pensándolo bien, quizá las memorias de Albert Speer no sean otra cosa que eso: una novelización de la realidad con fines autoreivindicativos)
Breve resumen: Speer, hijo de buena familia, se afilia al partido nacionalsocialista a principios de los treinta del siglo pasado. Según su versión, por una serie de carambolas, conoce a Adolf Hitler. El dictador es, ya se sabe, un arquitecto frustrado que se entusiasma con los proyectos que, astutamente, le presenta Speer. La carrera de este último (joven, guapo, servicial, con el don del silencio) es, a partir de este momento, ascendente.
Su inteligencia, su incansable actividad y, por qué no decirlo, la conveniente capacidad de apagar su conciencia cuando le conviene y no meterse en demasiados jardines, le llevan a convertirse en un personaje imprescindible de la corte hitleriana. Cuando Hitler va quemando cartuchos, cuando empieza a volverse paranoico, a no fiarse ni de su sombra, termina siendo nombrado para el todopoderoso cargo de ministro de armamento. Acaba la guerra. Le juzgan en Nuremberg, se salva de la horca por el pelo de un calvo –o por la suerte endiablada que le persiguió toda su vida-, pasa dos décadas en la prisión berlinesa de Spandau –que aprovecha para escribir sus memorias- y experimenta un éxito que le da una vida tranquila que acaba en 1981.
Las memorias de Speer plantean el enigma fascinante de hasta qué punto el ser humano puede envilecerse cuando está en contacto de un poder absoluto y de hasta qué punto, cuando el poder absoluto cesa, el ser humano es capaz de recuperar su naturaleza anterior.
Si hemos de atender al caso de Speer la respuesta a las dos preguntas es desoladora: hay un momento en que el arquitecto favorito de Hitler cuenta que, una vez, encontró en la moqueta de una habitación la mancha de sangre dejada por un funcionario al que el nazismo obligó a suicidarse. Su única reacción fue girar sobre sus talones y marcharse del cuarto.
En cuanto a la segunda cuestión, Speer cuenta sus proezas arquitectónicas (para las que usó, a sabiendas, mano de obra forzada) con no poco orgullo y sólo cuando se da cuenta de que quizá se está pasando, introduce una disculpa que siempre es la misma: Hitler era una enorme boa constrictor que subyugaba diabólicamente a todo el que tenía cerca, Speer era un hamster no se podía haber comportado de otra forma en la que se comportó.
Para envilecer al ser humano no hace falta que exista, como en el caso de Speer, un poder omnímodo como el de Hitler. Todos podemos ser engullidos por personas de voluntad más fuerte que la nuestra. Por ese amor invasor que entra en nuestra vida y cuya opinión termina importándonos más que la nuestra propia. Por esa persona a quien le reconocemos más valía intelectual que la nuestra (aunque no tenga por qué ser verdad) y que capa constantemente nuestra iniciativa. Por ese jefe de quien depende nuestro ascenso profesional y que nos da la medida exacta de nuestra ambición.
¿Qué le faltó a Albert Speer? Lo que yo llamo “el control de calidad”, la responsabilidad indeclinable que todos tenemos, aunque sea solo ante nosotros mismos, de garantizar la decencia de nuestras motivaciones; y la obligación que tenemos todos de no delegar nunca la responsabilidad de nuestros actos en otros, aunque sean o los consideremos superiores a nosotros.
Todo hombre (y toda mujer) tiene que poder responder de las cosas que hace y que dice, y actuar como si algún día tuviera que rendir cuentas por ellos.
Llegado ese momento (a todos nos llega, como a Speer le llegó) hay que procurar presentar un expediente lo más limpio posible, con el menor número de excusas tontas que se puedan.
Besos de tu tío.
Deja una respuesta