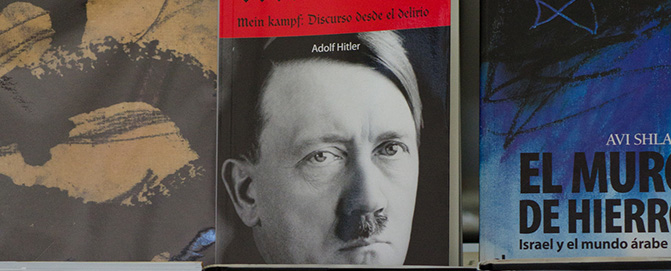
Hoy hace 84 años que un país (la Alemania nazi) borró del mapa otro país (Austria) mediante una invasión que fue el preludio de la segunda guerra mundial.
13 de Marzo.- Hoy hace 84 años que los países democráticos (todos menos México) consintieron la desaparición de un país, Austria, a manos de otro, la Alemania nazi. En estos días, la historia se repite con Ucrania.
Cuando se cumplieron ochenta años de aquellos desgraciados sucesos, en marzo de 2018, escribí una serie de textos en los que expliqué aquellos acontecimientos.
Los recupero entre hoy y mañana.
Marzo de 1938: terror y seducción
La relación de los europeos con la democracia se parece demasiadas veces a esas relaciones amorosas en las que el amante se va conformando con aspectos cada vez más exiguos del alma del ser amado o como esas personas mayores que viven en una casa demasiado grande para ellos y que van cerrando poco a poco habitaciones hasta que un día terminan haciendo la vida en lo mínimo imprescindible para que un cuarto pueda considerarse una casa.
Así, cuando el frágil prestigio de la libertad y de la democracia se erosionan (como se erosionó implacablemente a principios del siglo pasado y se está erosionando implacablemente en nuestros días) se corre el peligro de que el daño se haga, en algún momento, irreparable, y que alguien decida por nosotros que la democracia, el poder del pueblo ejercido por el pueblo y para el pueblo, es en realidad un ideal irrealizable y que la fantasía del „hombre fuerte“ (o de la „mujer fuerte“) se adecúa más a las particularidades del comportamiento de la especie humana.
Cuando se cuenta la historia se tiende siempre a hacer la misma trampa: la de escribirla como si lo que sucedió no hubiera podido suceder de otra manera. Los seres humanos que protagonizan el relato que llenará estos días las páginas de Viena Directo no sabían, en aquel momento, lo que les iba a pasar al minuto siguiente Reaccionaron, inclinados hacia el mal o hacia el bien, de la manera que pudieron y supieron, y mi misión es hacer comprensible sus reacciones a mis lectores.
Ese es el objetivo último que me anima a escribir.

Una hoguera que se apaga, un fuego nuevo que se enciende
El preludio de nuestra historia empieza el último día de octubre de 1918.
Se utiliza esa fecha como final convencional de esa carnicería a la que, convencionalmente también, llamamos la primera guerra mundial. Se trata probablemente de una simplificación, porque si bien se puso fin, mal que bien, al conflicto principal, hubo brasas de esa hoguera que chisporrotearon peligrosamente hasta, por lo menos, principios de la década siguiente.
Ese día terminó también, casi de manera súbita, la existencia de una entidad política prácticamente milenaria y que ha pasado a la Historia con el nombre de Imperio Austro-Húngaro. Un Estado que, seríamos unos inconscientes si no nos diéramos cuenta, tenía muchos puntos en común con la Unión Europea.
Era plurinacional, era un estado pluricultural y era un estado en el que se hablaban muchas lenguas diferentes. El pegamento que había mantenido unida (cada vez menos unida, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XIX) esta amalgama de territorios y de personas las cuales, aunque abominaran de ella, se consideraban parte de una entidad supranacional más grande que ellos mismos y cuya existencia creían inagotable (aunque conspiraran, al mismo tiempo, contra dicha existencia), el pegamento, digo, había sido la autoridad ejercida por una familia real: los Habsburgo. Particularmente, el prestigio, algo vacío, del anciano emperador Francisco José.
A su muerte, el nuevo, Carlos, que había asumido una función para la que Dios no le había llamado, que era un hombre probablemente demasiado débil y sin gran astucia política, malbarató pronto en misas y en decisiones tácticas desastrosas la autoridad que le había sido legada. Terminó siendo un hombre disfrazado con una corona y un manto real. Un hombre que, como suele suceder en estos casos, terminó pensando que era Dios el que le había usado como instrumento para conducir a su pueblo a un destino desastroso, sin darse cuenta de que, en realidad, lo que sucedía era que él no había dado con las soluciones correctas a ese problema sin enunciado que, para todos nosotros, es la vida.
Cuando se acabó la primera guerra mundial, el Imperio se resquebrajó y terminó despedazándose.
De la noche a la mañana empezaron a aparecer nuevos estados cuyas fronteras se fueron fijando de manera trabajosa, no demasiado limpia, a veces sin gran atención por la lógica o por las necesidades de los habitantes de aquellos territorios. Y así, en el centro de Europa, surgió una entidad política cuyos límites, vistos con algo de imaginación, pueden compararse aproximadamente con la forma de una pipa. Era un trozo del mundo pequeño cuya población, de todas maneras, era bastante más inclinada a pensar que en otras partes de la tierra. Podría decirse que en aquella entidad la proporción de intelectuales por cada cien habitantes era bastante más alta que en otros lugares de ese trozo de roca aproximadamente esférica que gira sin propósito alrededor de una de las estrellas más mediocres de la Vía Lactea. Esos intelectuales se pusieron a pensar, casi inmediatamente, a propósito de la entidad política recién nacida y llegaron a una pregunta incómoda, sobre todo para las potencias vencedoras de la guerra reciente ¿Qué somos? No tardaron en encontrar una respuesta. Una respuesta que a mucha gente le pareció peligrosísima.
Pocos días después de que terminase la primera guerra mundial, la desbandada de los antiguos estados que componían el imperio se reveló imparable. Los nacionalismos, que a la postre habían sido los causantes de la contienda, se manifestaron sin el freno que suponía la quebrada autoridad central de Viena que había tratado de contenerlos (con un éxito mediano, en la mayoría de los casos) durante casi todo el siglo diecinueve.
El alimento de aquella fuerza imparable que reventó las costuras de la realidad de una forma violenta y rapidísima, no fue solo el descubrimiento de supuestas esencias ancestrales.
Al fin y al cabo, para ese momento, después de varios siglos de imperio habsbúrgico de variada intensidad, los húngaros, los bohemios, los que luego serían ucranianos o polacos, eran probablemente tan culturalmente austriacos como si hubieran nacido en Sankt Polten. Yo por ejemplo conocí en París a una anciana que había sido una niña en Polonia y habló conmigo muy orgullosamente en alemán. No: la fuerza que hizo implosionar la estructura del antiguo imperio fue el rencor que produjo, en las nacionalidades que se sentían periféricas, la derrota. Un rencor sordo que suele encubrirse con la alergia que todo el mundo le tiene a los perdedores.
Como un meteorito que entra a toda velocidad en la atmósfera, el antiguo imperio austrohúngaro, refulgente en su muerte, fue perdiendo trozos que salían disparados en direcciones nuevas e inexploradas de la Historia. Solo quedó un núcleo duro que coincide aproximadamente con lo que es Austria hoy en día, además de algunas islas de habla alemana desperdigadas aquí y allá por lo que luego serían los países de la órbita comunista.
El problema de la identidad se volvió acuciante. Tan acuciante por lo menos como el hambre, ansiosa, desesperada, que clavaba su aguijón de hielo en la mayoría de la población ¿Qué somos? Se preguntaban los que, por su oficio, estaban más acostumbrados a pensar. Y ponían por escrito sus pensamientos en periódicos y los gritaban desde las tribunas. Si nuestra identidad ya no se puede definir por la pertenencia a un imperio ¿Qué nos queda? Naturalmente: el idioma.
Muy poco después de que se terminara la guerra, apenas una semana después, durante aquel gélido y gris noviembre de mil novecientos dieciocho, apareció un nuevo término „Deutsch Österreich“, Austria Alemana. El antiguo sol de los Habsburgo transformado en una enana blanca. Pero austriaca, eso sí.
La nueva autoridad de aquella Austria Alemana, organizada apresuradamente en un Gobierno provisional, pensó (y el pensamiento no carecía de lógica) que el camino natural era formar un país en común con el imperio más cercano devenido en República. Casualmente, ellos también hablaban alemán. Los antiguos súbditos del Kaiser Guillermo, a diferencia de lo que le había sucedido a Austria, habían conservado después de la guerra gran parte de su territorio anterior y, con él, todas las zonas industriales que podían garantizar la viabilidad de un Estado futuro en el que, sin duda, las cosas serían distintas de cuando lo gobernaba el Hohenzoller pero en el que, por lo menos, habría oportunidades de llenarse el estómago.
En aquellos durísimos y sumamente confusos momentos, la palabra de moda era „Lebensfähig“ (en español puede traducirse por „viable“; por ejemplo cuando se habla de un feto).
Los austriacos sentían que su estado, que era el resto del Imperio que no había querido nadie, no era viable económicamente. Y tenían miedo. Tenían muchísimo miedo. El hambre que pasaban todos los días agudizaba esa percepción, naturalmente.
El Gobierno provisional de la Austria Alemana se puso pues en contacto con el Gobierno provisional alemán y le expresó su deseo de que Austria se integrara en una patria común. De hecho, en aquel momento era fácil ver el siglo XIX como una especie de paréntesis en lo que había sido una historia durante la cual la permeabilidad de las fronteras entre el Imperio de los Habsburgo y los pequeños principados alemanes había sido vista por casi todo el mundo como algo bastante natural ¿No había sido la emperatriz, hasta que había muerto asesinada, la hija de unos aristócratas segundones de Baviera? Por poner solo un ejemplo.
Debido a los acontecimientos posteriores, de la década de los treinta del siglo pasado, suele pensarse que era la derecha más reaccionaria (la que hoy se agrupa en las famosas fraternidades de Burschenschafter) la única que enarbolaba la bandera del pangermanismo. No es así. De ningún modo. Los sectores más conservadores de la nueva Austria Alemana eran, naturalmente, muy partidarios de la unión, pero también los socialistas, por ejemplo. La Internacional veía en la unión de la República Austriaca con la República Alemana una oportunidad de que triunfase la revolución y adviniese la dictadura del proletariado.
Hay que aclarar, de todas maneras, que ni los unos ni los otros, cuando hablaban de unión entre las dos Repúblicas, pensaban en un movimiento unilateral. El borrado de la frontera norte de Austria no fue concebido en ningún momento ni por ninguna de las partes como el asalto criminal, la absorción, que algo menos de veinte años más tarde perpetraron los nazis.
La recién nacida república alemana vio con buenos ojos este acercamiento que sería finalmente truncado por las condiciones draconianas que los vencedores de la guerra mundial. Fueron los aliados, en las cercanías de París, los que pusieron fin al primer acto de esta historia.
La anexión: segundo acto
Se abre el telón al segundo acto de nuestra historia.
Han pasado catorce años desde que los antiguos funcionarios de la Monarquía, reciclados en funcionarios de una precaria república (la primera austriaca) llamaron por teléfono a los antiguos funcionarios de otra monarquía (la alemana) reciclados en funcionarios de otra precaria república (la que pasaría a la Historia como la república de Weimar) para decirles que igual estaría bien hacer causa común y fundar un nuevo gigante centroeuropeo.
Naturalmente, las potencias vencedoras en la guerra mundial tuvieron miedo de que este nuevo país decidiera a corto plazo rearmarse e iniciar otra molesta contienda europea, así que en los tratados de paz subsiguientes, firmados en Versalles, aparte de jugar al Risk con el mapa de Europa, creando países donde antes no los había, prohibieron expresamente cualquier forma de unión entre Austria y Alemania.
Dos hombres y un destino
Han pasado catorce años de aquel noviembre de 1918 y Europa es muy otra de lo que era entonces. Es muy otra Alemania y es muy otra Austria. El aspecto más visible de ese cambio son dos hombres que han saltado al estrellato aprovechando el rio revuelto.
Por un lado, Adolf Hitler, un palurdo sin oficio ni beneficio (pero con mucha labia) nacido en las cercanías de Linz.
Por una serie de carambolas que hubieran sido muy difíciles de prever en 1918, cuando Hitler no era más que un chusquero del ejército prusiano comido por los piojos y el hambre, el austriaco se ha convertido en uno de los políticos más eficaces de la Historia. En 1932 está, de hecho, en uno de sus mejores momentos.
Por otro lado, en Italia, ha florecido un movimiento, el fascismo, que podría verse como la proyección del complejo de inferioridad de otro hombre, Benito Mussolini. Mussolini es un tipo al que le gusta imitar las poses de un forzudo del cine mudo (Maciste) y pasearse a caballo sin camiseta por las playas de Ostia (allí conoció a su amante más duradera, Clara Petacci).
Ambos, Mussolini y Hitler, como queda dicho, son personas sin gran instrucción (aunque Hitler siempre presumirá de culto, particularmente en el aspecto artístico). Pronto, sin embargo, encuentran a un grupo de „intelectuales“ que convierten sus barruntos, francamente primitivos, en sendas teorías sistemáticas. Del lado alemán, toda la barbarie racial pasada por un darwinismo cruel. Del lado italiano, una mirada a la romanidad con un componente masturbatorio obvio.
Por el medio, florecería también en esos años el fascismo español, que como nos ha pasado demasiadas veces en nuestra historia no era nada original, sino un Frankenstein de cosas de aquí y de allí, cocinadas con un poco de Reyes Católicos, el Quevedo menos subversivo y una pizca de Juan de Herrera.
¿Y en Austria? La primera república austriaca, como le pasó a la frágil república española, contemporánea suya, era una democracia sin demasiados demócratas dignos de ese nombre. En su forma política, por cierto, bastante parecida en ese momento a la República actual.
La cúspide del Estado la ocupaba un presidente y directamente por debajo de él había un canciller. En 1932 el canciller se llamaba Dollfuss, conocido por su baja estatura como „Milimetternich“ („jachondos mentales“ que eran los austriacos de la época).
Como le sucede a muchos hombres bajitos, Dollfuss compensaba los centímetros que no le había querido dar la madre naturaleza con una dosis generosa de autoritarismo, favorecido sin duda por un concepto de la religión católica que le emparentaba con ases de la tolerancia como nuestro Torquemada.
Coqueteando con la bestia
En todas las épocas, los políticos, lo mismo que los vendedores, son personas que se ocupan, sobre todo, de administrar los riesgos. Dolfuss era un hombre que, en mi opinión, era muy consciente de estar intentando domesticar fuerzas muy poderosas y, como le pasa a ese tipo de personas seguras de su suerte, estaba seguro de que lo conseguiría al final (pobre iluso).

Al principio de la década de los treinta los nazis habían empezado también a ser una fuerza muy poderosa en Austria. Orquestadas sus actuaciones y financiadas desde Alemania, las milicias nazis eran un grupo muy ruidoso y muy violento, a pesar de estar prohibidas. Precisamente una de las reivindicaciones de Alemania y una herramienta fortísima de presión sobre la paz de la frágil república austriaca era esa: la exigencia de la legalización del nazismo y no solo de la legalización, sino la exigencia de que los nazis participaran en el Gobierno.
Al fin, los nazis austriacos consiguieron poder presentarse a las elecciones de 1932 y consiguieron ser la fuerza más votada. No obtuvieron la mayoría absoluta, sin embargo, y pasaron a la oposición.
Desde ella, demostraron que no se andaban con chiquitas y se lanzaron a una estrategia que pasaba por crear una espiral de tensión basada en actos terroristas (una parecida a la que utilizó la organización terrorista ETA durante los años más sangrientos de la Transición española).
En 1933, el canciller Dollfuss creyó que la mejor manera de neutralizar en lo posible el peligro nazi era mimetizarse en lo posible con el monstruo (¿No era la democracia una idea pasada de moda? ¿No había conducido Hitler a Alemania a un milagro económico que la había colocado de nuevo en el mapa de las decisiones internacionales?). Dollfuss pensó que él podía ser el hombre fuerte de una Austria fascista (y católica, y olé), así que se remangó y, de una tacada, disolvió el Parlamento y puestos a cepillarse cosas, prohibió el Partido Comunista, el Partido Nazi (para que no hubiera agravios comparativos) y la poderosa milicia paramilitar socialdemócrata, el Schutzbund. Pensó (craso error) que sería mejor instaurar en Austria un régimen fascista más parecido al italiano que al alemán, así pues, decidió prohibir la lucha de clases y organizó la economía por gremios y, como haría más tarde Franco, declaró que el catolicismo era la religión del Estado (Dollfuss era considerablemente beato, como ya queda dicho). Cuando terminó, se volvió a colocar los gemelos en los puñitos de la camisita y dijo:
-Qué bueno es el hijo de mi madre: acabo de inventar el austrofascismo.
Con esto, pensaba haber puesto un poco de freno a las ambiciones nazis de merendarse Austria. Se equivocaba. Y pagó el error muy caro.
Historia de un diván
En el siglo XVIII, el mueble cuya importancia mis lectores están a punto de conocer era un frondoso árbol.
En algún momento del reinado de la emperatriz Maria Theresia, el árbol fue talado y transformado en un vetusto sofá barroco, cuya apariencia es más imponente en las fotos que en la realidad pero, en todo caso, nada especial. Uno de esos muebles por delante de los cuales uno pasa sin mirar en los museos (algunos parecidos, en las habitaciones del Albertina, tienen un cordón de terciopelo, para que los visitantes no sientan la tentación de sentarse). Por supuesto, nadie pensaba que este sofá en concreto pasaría a la Historia y se ganaría un lugar, por derecho propio, en las salas de un museo (concretamente, se encuentra expuesto en el Arsenal, en el Museo del Ejército austriaco, sin la tapicería floreada en la que aparece en las fotos de época: la razón de esta pérdida no tardarán en entenderla mis lectores).
La historia del paso a la Historia del mueble en cuestión empezó a escribirse en un lugar muy lejano, tanto de su fabricación, como del lugar en donde estuvo colocado durante muchos años.
El 30 de Enero de 1933, Adolf Hitler se convirtió en canciller de los alemanes. Tenía entonces cuarenta y tres años y hacía algún tiempo que había renunciado a la nacionalidad austriaca para convertirse en alemán.
Quizá haya que reseñar aquí que Hitler, en esto como en todo, era bastante caótico. Siendo austriaco Hitler, que se había marchado a Alemania en gran parte para eludir el tener que hacer el servicio militar en Austria, se había alistado en 1914 en el ejército alemán (las autoridades habían hecho la vista gorda porque era obvio que en una guerra necesitaban gente).
Terminada la guerra, había seguido siendo un austriaco de conveniencia hasta que, por conveniencia también, había cambiado de pasaporte.
Quizá también por conveniencia, para el asunto que nos ocupa, Hitler seguía sintiéndose fuertemente vinculado a Austria, la tierra que le vio nacer (si Austria, como él sostenía, era tan alemana como cualquier territorio de Alemania, sus cambios de pasaporte se reducían a un mero trámite). Así pues, aunque tuviera pasaporte alemán, se sentía muy austriaco. Y tenía un objetivo fundamental: que la Alemania que ahora dirigía, en esto, como en otras cosas, rompiese las férreas condiciones del tratado de Saint Germain y se anexionase Austria. Faltaban cinco años para que el momento llegase (y en unas condiciones tan ventajosas como Hitler no se hubiera atrevido nunca a soñar). Sin embargo, de momento, durante 1933 y principios de 1934, los nuevos gobernantes de Alemania estuvieron financiando, desde Berlín, a los nazis austriacos.
El 25 de Julio de 1934, esos mismos nazis austriacos creyeron que las cosas estaban maduras y dieron un golpe de Estado contra el gobierno austrofascista de Dollfuss. Un grupo de hombres de la SS penetró en la cancillería y llegó hasta el despacho de Dollfuss, allí, le tirotearon y, dándole por muerto, le dejaron tirado en el suelo desangrándose. A sus asistentes solo les quedó poner el cadáver en el diván del que hablaba más arriba. Una vez fracasado el golpe, los austriacos tragaron saliva, miraron a su alrededor y comprendieron, por fin, que el juego de Alemania iba en serio.
Y que era a muerte.
El sucesor de Dollfuss fue el Ministro de Justicia de su último gobierno, Kurt Schussnigg. El tirolés, era de la misma madera que Dollfuss (conservador, beato y eso) aunque quizá algo más lúcido que su difunto jefe.
Ahora que las cosas se habían puesto de color de hormiga, Schussnigg vio pronto claro que, dado el respeto que los nazis tenían por los tratados internacionales, respeto que les llevaba a utilizar los papeles para limpiarse el traste, Austria no podría sobrevivir mucho tiempo independiente sin ayuda exterior.
Después de meditarlo un poco, Schussnigg, al objeto de ganar tiempo aunque quizá, también, al objeto de no facturar ninguna otra pieza del mobiliario de la cancillería en dirección a la eternidad quieta de los museos, se propuso dos objetivos: por un lado, buscar ayuda exterior: una alianza de ingleses, franceses e italianos que respaldaran la independencia de Austria y el estado de cosas creado por el tratado de Saint Germain.
Por otro lado, hacer de tripas corazón y mejorar sus relaciones con Hitler. El destino quiso que, a pesar de sus intentos, no consiguiera ninguna de las dos cosas.

Los suscriptores de la newsletter de Viena Directo han recibido cómodamente en su correo electrónico un resumen con las noticias más importantes de la semana y algunos contenidos exclusivos. Si te quieres suscribir, no tienes más que introducir tu dirección de correo electrónico en esta dirección
https://vienadirecto.substack.com/
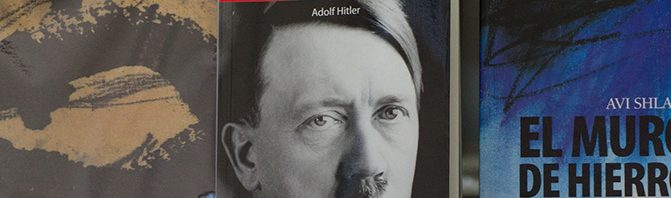
Deja una respuesta